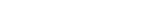"50 años, 50 relatos" | Nury González, académica
La mañana del 11 de septiembre de 1973 mi padre nos llevó al colegio. Nunca lo hacía, pero ese día seguramente quería saber qué era lo que estaba pasando. Yo estaba en octavo básico, me acercaba a los 13 años y estudiaba en la Alianza Francesa, que por entonces estaba repleta de profes muy potentes que habían llegado desde Francia a ver o participar del fabuloso proceso de la Unidad Popular. Todos querían familiarizarse con este experimento tan raro e interesante que era la construcción del socialismo a través de la democracia. Fueron años muy espectaculares, muy distintos. Entonces lo que recuerdo es que a la salida del colegio se formó una congregación silenciosa, donde nos mirábamos sin comprender, como si nuestra parte en común nos hubiese sido abducida. Regresé a mi casa, que en realidad era un departamento ubicado en la esquina de Providencia con Lyon, subimos con mi hermana al piso en el que vivíamos y en el ascensor vi gente con botellas de champaña. Después vi las copas, los del piso de arriba brindaban. Y de repente todo se fue a gris; las cosas, los hechos, las calles se convirtieron en un cielo negro y encapotado, que en mi recuerdo vago se cruza con la presencia tenebrosa de los aviones. Todo era muy oscuro, todo era muy ruidoso, todo anunciaba una lluvia y fue exactamente así como lo sentí. Mi padre se había ido a la Posta Central, donde trabajaba en Urgencia como cirujano maxilofacial, y no pudo salir de ahí durante dos días. Cuando regresó, nos contó a medias el horror que en el servicio público había visto desfilar ante sus propios ojos, y después se dirigió con nosotras a la biblioteca, tomó la enorme pila de libros de Quimantú que había en algunas repisas y los quemamos uno a uno, pacientemente, en el baño, dejando caer las cenizas en el wáter y tirando la cadena una y otra vez. En esa época, y a pesar de mi edad, yo era parte de la Federación Izquierdista de Estudiantes Particulares, y ahí en San Martín con Huérfanos, que era la sede que Allende le había dado a los estudiantes de secundaria, nos enseñaban sobre la plusvalía. Nos enseñaban muchísimas cosas más, pero lo que a mí me quedó fue esto de la plusvalía, que hasta el día de hoy puedo más o menos explicar. También me quedó la tristeza, su atmósfera, un ánimo colectivo violentamente trastocado. Igual en el último tiempo, antes de que el golpe se precipitara, la gente había empezado a hablar menos, con más cuidado. En nuestro edificio los vecinos cachaban que éramos de izquierda, así que también nosotros hablábamos poco, saludando con gentileza fingida pero evitando al máximo las palabras. No se podía hablar, no había que hablar, todo transcurría como en una película muda. Al frente de donde vivíamos estaba el “Almac”, un supermercado que después desapareció, y recuerdo que cuando salimos, cuando por fin pudimos ir a comprar algo, me llamó muchísimo la atención ver que en los estantes había bolsas de azúcar. No lo podía creer; se podía tomar una de esas bolsas, caminar hasta la caja y pagarla. Así de simple. Y si me parecía inimaginable, era porque hasta hacía solo unos días adquirir cualquiera de esos productos básicos implicaba colas que le daban la vuelta completa a la manzana. ¡Y ahora había azúcar! Estaba ahí, reposando con naturalidad y displicencia, a la mano de cualquiera que pudiera pagarla. Esto me marcó totalmente, perdí la inocencia, como si de pronto hubiese divisado en esos paquetes inertes todas las maniobras del mundo. Es el instante del conocimiento del mal, los libros quemados, la repentina disposición del azúcar, la interminable cadena de muertos al centro de esos dos detalles.
Nury González, académica de la Facultad de Artes