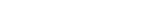"50 años, 50 voces" | Patricio González Reyes, académico
El 11 de septiembre de 1973 me desperté temprano porque teníamos revisión en el curso de Forma y Espacio y yo quería llegar un ratito antes para dar unos toques finales a mi trabajo. Caminé presuroso hasta el paradero de Los Leones para esperar la liebre que me dejaba todos los días frente a la Escuela de Bellas Artes, viajé mirando por la ventana y de repente algo me sorprendió: vi dos camiones cargados de militares armados avanzando en sentido contrario. Ahí observé cierta alarma en el resto de los pasajeros y escuché voces que comentaban que algo estaba pasando en Valparaíso. El recorrido continuó lento y, mientras avanzábamos hacia el centro por Avenida Providencia, comencé a prestar más atención a lo que sucedía afuera. Bajé de la liebre, subí a zancadas por las escaleras vacías y noté que la puerta de entrada a la escuela estaba entreabierta. José Carvajal, el portero, me hizo pasar a las apuradas, su rostro me hizo saber que no era un día cualquiera. De inmediato divisé que en el hall un enjambre de profesoras y compañeros discutían los hechos y se preguntaban qué hacer, y recién ahí recibí, como si se tratara de una trompada, la noticia de que la Armada se había alzado en Valparaíso y había movimientos de tropas en Santiago. Algunos compañeros de cuarto año tenían una pequeña radio portátil, por el momento la única fuente de información, aunque después se encendió otra radio que sintonizó con una emisora que transmitía hasta ese minuto muy libremente. Mi pánico crecía a medida que me iba enterando, busqué a mis compañeros más cercanos, los más amigos, y no di con nadie. No estaba Marcos, tampoco Gustavo, nadie sabía de Luis. Un estudiante de otro curso me dijo que muchos compañeros se habían movilizado hasta el Canal 9 con la intención manifiesta de organizar la resistencia desde la Universidad y defender esa difusora, que por lo demás le pertenecía. Las cosas empeoraban a cada paso, se sentían disparos cercanos y algunos estruendos que sonaban a cañonazos. En ese contexto, la decisión de trancar la puerta principal por dentro fue unánime, a pesar de que cuando esto ocurrió sentí aún más la necesidad de contar con mis compinches. Con ellos discutíamos, formábamos una bancada en un curso titulado Problemática Social de Chile y Latinoamérica, salíamos a marchar por la calle Ahumada y nos asistíamos en otras asignaturas. La gente seguía llegando, ingresaba por otra puerta, el hall estaba cada vez más repleto y ahí vino el primer discurso del presidente Allende, que se oía entrecortado y se abría paso a duras penas entre los murmullos que rodeaban la pequeña radio. El desánimo, la incertidumbre y el temor crecían, así como crecía también la premura por definir qué era lo que íbamos a hacer. El golpe era a esas alturas un hecho, y la prueba estaba en que algunos colegas y profesores empezaron a afeitarse las barbas y a cortarse el pelo porque se decía que nos iban a detener a todas y todos después de allanarnos. Después llegó el que sería el último discurso de Allende, marcando de forma palmaria la gravedad de unos acontecimientos que se sucedían de una manera cada vez más vertiginosa. Un compañero reconocido por su liderazgo como dirigente estudiantil alzó la voz y pidió que nos agrupáramos en círculo, pues se acababa de tomar una decisión colectiva que debía comunicarnos. Su voz rasposa, dolida, silenció el entorno y ahí noté que desde el segundo piso se asomaban muchísimas personas. Nuestro dirigente habló pausadamente y dijo que la mayoría de las compañeras y compañeros se quedarían a resistir para defender el edificio; después señaló que la decisión era voluntaria, que había algunas armas y que los que querían retirarse debían hacerlo ahora mismo. En el subsuelo se abrió una ventana que daba hacia el norte y desde la que se tenía vista al Mapocho, y por esa vía comenzamos a salir, en mi caso con enorme temor y apesadumbrado por perder de repente ese cobijo que había sido el primer año de Escuela. Recuerdo que detrás mío venía otro estudiante que se me acercó para que camináramos juntos, era del Pedagógico y con él vivimos ese periplo tan aterrador, tan amenazante, puesto que el centro de la ciudad era ya a esas alturas un campo de guerra y las balas y los bombazos tenían por primera vez para mí un sonido directo. Avanzamos por el borde del cerro Santa Lucía, vimos un auto quemado y destruido y un gran número de personas tendidas en el suelo. No sé por qué mientras orillábamos el cerro recordé el trabajo del paso bajo nivel que habían realizado Vial, Ortúzar y Bonati, nuestros profesores, quienes nos habían realizado un encargo a propósito de esto en el rediseño de Forma y Color que, como tantas otras cosas, no llegó a término. Caminando raudos, y en algunos casos directamente corriendo, llegamos por fin a Plaza Italia, donde alrededor de las doce del mediodía nos permitimos una breve pausa. Fue allí donde empezamos a escuchar las estampidas, las explosiones en el Palacio de la Moneda. Eran los célebres Hawker Hunter haciendo su funesto trabajo y dejando, detrás de sí, una atemorizante estela de sombras. Nos separamos en ese punto con mi amigo de ocasión, y yo continué conejeando rumbo a mi casa de Ñuñoa escoltado por una ciudad totalmente vacía. Sentía en mi cuerpo el doloroso peso de todo lo que se precipitaba, sentía una enorme tristeza, un apretón en la garganta y la lejana calma de las palabras vertidas recientemente por el presidente Allende. Llegué a casa portando lo que había sido hasta ese instante mi escudo invisible: la distintiva carpeta de Primer Año construida pacientemente a lo largo de aquel semestre en la Escuela. Había trabajos de gráfica que no estaban solos, puesto que traía también la carpeta que una compañera me había encomendado. Fui el último en arribar y en casa todos se alegraron al verme bien, al menos por fuera. Lo que siguió es de sobras conocido: la muerte del presidente constitucional, los bandos de la junta militar, las banderas flameando vivaces y ensangrentadas. Es algo que nunca entendí, algo que hasta el día de hoy no logro explicarme. Después vino la noche que siguió a ese día impredecible, extenuante, y por supuesto que lo que menos tenía era sueño, motivo por el que me acomodé en la cama y, sin dejar de consultarle cosas al techo blanco de mi pieza, rememoré lo más relevante: la mortificación de los rostros, el miedo, el mío y el de los demás, y me pregunté cómo sería mañana. ¿Habría acaso un mañana? Tuve la intuición de que no, de que nada volvería a ser como antes, de que todos nuestros deseos habían sido bruscamente truncados. Y el techo blanco, claro, no tuvo cómo contradecirme.
Patricio González, académico de la Facultad de Artes