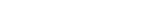"50 años, 50 voces" | Francisco Sanfuentes, académico
El martes 11 de septiembre de 1973 despertamos con mi hermano muy temprano para ir a hacer la cola en la panadería. Decían que el día anterior había llegado harina. Mi hermano me llevaba casi dos años, yo tenía nueve, y en muchas ocasiones las filas empezábamos a hacerlas antes de que amaneciera. Ese día no fue la excepción: estaba amaneciendo cuando vimos que el auto de un colega de mi padre se nos acercaba con mi padre adentro. Nos llamó mucho la atención, pero enseguida entendimos que nos andaban buscando. “Suban, vamos para la casa: hay un golpe de estado”. Era algo de lo que habíamos escuchado hablar antes, de manera difusa, sin entender mucho porque éramos unos niños. En esa época jugábamos todo el día en la calle, en los pasajes del barrio, y aquella mañana, después de devolvernos a la casa, salimos a corretear como siempre. Hasta que de repente vimos pasar unos aviones, los primeros (no eran los Hawker Hunter, eran otros). Se hizo un silencio y escuchamos un estruendo, un bombazo. Estaban bombardeando las torres de las radios que estaban hacia Peñalolén. Todos los niños salimos corriendo, la calle quedó vacía. Nosotros vivíamos cerca de Tomás Moro, donde estaba la residencia de Allende, en una casa de dos pisos cuyas ventanas de arriba daban hacia esa calle. Y desde ahí vimos nuevamente aviones, los Hawker Hunter que pasaban muy bajo, casi rasantes, porque estaban bombardeando la casa del presidente. No había fuego, no se veían llamas; lo que se alcanzaba a percibir desde la ventana era que los aviones soltaban unas estelas negras que se perdían detrás de los árboles unos segundos antes de estallar sacudiéndolo todo. Eso estuvo sucediendo durante un buenrato. Después apareció un helicóptero, se escuchaban balazos, y ahí mis padres nos agarraron para protegernos porque las balas, que al parecer eran de metralletas, pasaban cerca. Además les respondían desde abajo. Así que tuvimos que alejarnos de las ventanas, protegernos, tener cuidado. Esos días no estábamos yendo mucho al colegio porque todo estaba ya colapsando, venía siendo un año totalmente irregular. El barrio, por lo demás, estaba dividido, había mucha gente pro-golpe y mucha que no lo era. De hecho nuestro vecino, el Tata, un caballero muy respetuoso y viejito, era papá de uno de los miembros de Quilapayún. A veces llegaban de visita y se ponían a cantar, y entonces algunos vecinos salían a increparlos y se armaba una bataola. El día del golpe había mucha gente enajenada, que salió a celebrar pero en esas condiciones. Daban un poco de miedo, estaban fuera de sí. No olvido que una noche, cuatro o cinco días después del golpe, entró al pasaje en el que vivíamos un camión repleto de milicos. Veíamos desde arriba los cascos, las armas, los movimientos. Entraron a una de las casas del fondo, habitada según se decía por unos extranjeros, y nunca se supo más de esa gente. En ese tiempo a un extranjero se lo asociaba a un cubano, a un terrorista, a algún agente internacional sospechoso. Los milicos los trataban en calidad de gente muy peligrosa. Alrededor de donde nosotros vivíamos, cerca aunque no tanto, estaba la población Ho Chi Minh, que se extendía en el mismo lugar donde está emplazado hoy el Parque Arauco. Había otras poblaciones también en ese sector, y a todas esas poblaciones las asaltaron, les tiraron bengalas, y las hicieron desaparecer por completo. Esa escena de la película Machuca en la que el niño va a ver a su amigo unos días después del golpe y se encuentra con que no hay nada, con que todo es escombro y está en el suelo, es totalmente verdadera, casi literal. Eso fue lo que pasó, eso fue así. Fueron ataques constantes durante mucho tiempo. Después, de a poco, lo que se impuso fue una voz marcial, un tono desencajado. Y esa voz lentamente lo fue tapando todo, lo oscureció todo.
Francisco Sanfuentes, académico de la Facultad de Artes