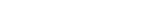"50 años, 50 voces" | Gonzalo Arqueros, académico
El martes 11 de septiembre de 1973 yo estaba en mi casa, tenía quince años y estudiaba en el Liceo 11 de Las Condes. Ese día había programada una movilización o algo que no recuerdo con nitidez, pero lo cierto es que ese día no había clases. Por eso, quizá, no me levanté temprano, ya a media mañana sentí de repente un estruendo. Me llamó la atención, y al parecer también llamó la atención de los vecinos porque todo el mundo salió a la calle a ver qué estaba pasando. Y bueno, no pasaba nada excepto un avión. Nadie sabía en ese momento que lo que estaba sucediendo era un golpe de Estado. Sin embargo, ese pequeño detalle causó una suerte de despertar barrial. Los vecinos, las vecinas salieron a conversar a la calle. Mi madre encendió la radio y allí nos enteramos de todo. Alguien llamó también por teléfono para contar que había un golpe de Estado y que el Presidente estaba en La Moneda. En el barrio, situado en la comuna de Vitacura, en una villa de empleados bancarios (porque mi padre era empleado bancario), había personas de derecha y personas de izquierda. Y el detalle estruendoso del avión es clave porque a partir de ese momento se instaló una sensación general de inquietud que pronto pasó al miedo, a la incertidumbre, incluso a la angustia. Mis padres no eran militantes, pero sí tenían actividad comunitaria y esto había suscitado mucha preocupación en mi madre, que se preguntaba si mi padre iba a regresar a salvo de su trabajo, a qué hora, etcétera. En dos o tres horas el asunto se aceleró mucho, no recuerdo con precisión en qué momento fue el discurso de Allende pero recuerdo sí haberlo escuchado sin comprender del todo, sin mucha idea porque si bien era evidente que algo muy grave estaba ocurriendo, no había ningún verosímil para organizar su forma. Después comenzamos a escuchar a los milicos, sus infames bandos, y mi madre y mi padre lograron comunicarse por teléfono. Mi padre trabajaba en una oficina que quedaba cerca de La Vega, de donde salir con toda esa convulsión no era fácil. Así que salimos a la calle donde se decían muchas cosas, que alguien conocido había muerto, que había ley marcial, que detenían y fusilaban personas en la calle, que había tiroteos en el centro y resistencia en los cordones industriales. Asomaba el miedo, la incertidumbre. Hubo algunas cosas que me causaron curiosidad, algunas laterales y otras no tanto. Eran detalles patéticos, como el del avión, que hizo arrancar a una amiga de la ducha, señales desplazadas que comunicaban cosas. Alrededor de la una de la tarde estábamos en la calle esperando a que llegaran los que venían del centro, y de pronto un vecino se detuvo frente al pasaje, venía en una Citroneta, levantó la ventanilla, asomó la cabeza y haciendo bocina con la mano espetó: “Es efectivo que envenenaron el agua”. Eso fue muy impresionante, una especie de gran noticia alegórica. Primero, porque para mí era inverosímil esto de “envenenar el agua” ¿qué agua, por qué alguien querría envenenar el agua que bebe una comunidad? y segundo por la entidad ignota y sin rostro que surgía detrás de la palabra “envenenaron”. Después llegó mi padre y comenzamos a hacer lo mismo que se hizo en varias casas: quemamos las carátulas de los discos y las revistas. Mi padre cantaba, tuvo un pequeño grupo musical folclórico, y le gustaban Quilapayún, Inti-Illimani, en fin, las corrientes de la nueva canción chilena. Con su grupo cantaban esas canciones, y por lo tanto muchos de esos discos estaban en casa. No los quemamos, no quemamos los discos, sino las carátulas (los discos nunca dejamos de escucharlos). “Envenenaron el agua”, eso, una frase sintética que me quedó en la memoria y solo con los años he ido descifrando lo verosímil de su alcance, en lo efectivo y criminal de la maldad que inauguró un tiempo cuyo fin aún no termina de llegar.
Gonzalo Arqueros, académico de la Facultad de Artes