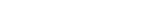"50 años, 50 voces" | Mauricio Astorga, funcionario
El 11 de septiembre de 1973 yo tenía nueve años, salimos con mi madre y con mi hermana a comprar pan y escuchamos los aviones y las bombas que caían sobre las antenas de Radio Corporación, que estaba a dos o tres cuadras de nuestra casa, en el paradero dieciocho de Vicuña Mackenna. Yo me tapaba los oídos y mi madre, que tenía veintisiete años y estaba muy asustada, nos agarró de la mano y volvimos corriendo. Nos encerramos, cayeron balas en el techo, quedaron las perforaciones. Los camiones con militares que estaban parados en la esquina no llegaron a mi casa, pero sí a las casas de algunos vecinos que pertenecían al Partido Comunista. Se llevaban a la gente, la población en la que vivíamos era de izquierda, como todas las poblaciones, pero después todo cambió y en la población se asentaron dos barrios, uno de carabineros y otro de militares. Cambió el barrio, cambió el entorno, cambió la gente. Nosotros éramos cinco hermanos y yo estaba entre los más grandes; los tres más pequeños se habían quedado con mi papá porque mi papá era taxista y había trabajado durante la noche. El golpe apareció así, con aviones que lo anunciaban disparando en el cielo. Después pasaron algunos años y entré a trabajar a la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes, donde había una máquina de roneo que aprendí a manejar. La escuela estaba en esa época en Amunátegui con Compañía, en la casa que había sido de los Balmaceda (hermosa, con esas piezas enormes en las que había angelitos), pero enseguida me llamaron desde esta sede, donde estuvo siempre el decanato, porque supieron que yo manejaba el roneo y, como acá había dos máquinas gigantes, el jefe de imprenta de ese entonces me necesitaba. Era un militar retirado, se llamaba Sergio Deramond, me dijo que me iban a hacer un contrato y que acá iba a ganar más plata. Así que me quedé, y justo ese año salí sorteado para hacer el servicio militar. Yo no quería saber nada, tenía un hijo, necesitaba trabajar, y entonces este señor Deramond me sugirió que hablara con el teniente René Berríos, que trabajaba en adquisiciones acá en el segundo piso y quien me aseguró que haría los trámites para sacarme. Al final me presenté y el asunto estaba zanjado, el teniente Berríos me había sacado de la lista, y cuando entré a su oficina para agradecerle me dijo: “nada de agradecimientos, esto le va a costar un buzo que necesito para seguir entrenando en la escuela militar”. El buzo era carísimo, pero tuve que comprarlo porque la gente de acá andaba armada. Por ejemplo nosotros imprimíamos siempre una muestra a la que debían dar en el tercer piso su “visto bueno”, se las llevábamos a los jefes de departamento para que nos dijeran si les gustaban y uno de los jefes, un milico llamado Ramírez, me hacía tomar asiento mientras sacaba una pistola del cajón del escritorio para ponerla sobre la mesa. Eso sucedía acá, en esta facultad, y por supuesto que uno era joven, no entendía nada, se ponía nervioso. El decano también andaba con su pistola, además de con dos guardaespaldas. Hace poco me encontré un sobre con unas fotos antiguas, se las mostré a la profesora Ana Harcha y con el dedo le fui indicando quién era quién: éste era el decano, éste otro con uniforme era Ramírez, acá están los guardaespaldas. Le mostré también una foto del profesor Vial, que le dedicó una escultura a Pinochet. Había muchos en esta facultad que adoraban a Pinochet, incluidos algunos funcionarios. Eran funcionarios desleales, que habían ganado poder y a los auxiliares los formaban abajo como si estuviéramos en un regimiento. También el chofer era un trabajador que andaba con un arma y usaba unos trajecitos negros con el pelo peinado a la gomina y unos lentes de sol. Uno de los jefes administrativos, que no era militar pero había llegado con la camada de la gente de Talca, tenía la mala costumbre de darnos de vez en cuando un combo fuerte en el pecho que nos lanzaba diez metros hacia atrás, y uno no podía decir nada porque necesitaba el trabajo. Acá andábamos todos calladitos, nadie decía nada, nadie confiaba en nadie. Es como lo recuerdo: en las calles había primero un bullicio que acompañaba la vida, después con el golpe ese bullicio se convirtió en un estruendo y después, al final, todo fue silencio, un largo silencio.
Mauricio Astorga, funcionario de la Facultad de Artes