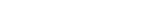"50 años, 50 voces" | Paulina Mellado, académica
El martes 11 de septiembre de 1973 yo tenía ocho años, vivía en Vitacura pero iba a una escuelita que se llamaba 330. Era una escuelita que estaba al borde del río Mapocho, y cuando llegué recuerdo que mi hermana, cuatro o cinco años más grande que yo, me tomó de la mano junto con una profesora a la que yo quería mucho y las dos comenzaron a explicarme lo que estaba pasando. Lo hacían mientras todo el mundo corría de aquí para allá, buscando irse. Entonces nos devolvimos, estaba nublado, era raro en septiembre. Me acuerdo sobre todo del color del día. Está vinculado a una sensación vaga, poblada quizá por el ruido lateral de los aviones o la atmósfera de angustia que había a mi alrededor, cosas que quizá no percibí en el momento pero que están en lo gris del recuerdo. Después llegó a casa mi hermana mayor, que estudiaba en la universidad y había estado a punto de quedarse pegada sin poder volver, y ahí empecé a entender un poco más esto del golpe de Estado. Mi familia era de izquierda, una parte importante al menos, y entonces todo esto se conversaba. Días más tarde, no sé de qué manera, entró el miedo, algo que siendo niña sentía en el cuerpo, una ansiedad, una inquietud, como si estuviera en una de esas escenas de las películas en las que alguien está a punto de irrumpir con un cuchillo. El día que me tocó regresar a la escuelita percibí algo muy extraño, algo inexplicable: mis profes eran otros, no eran los verdaderos, los que yo conocía. No alcanzaba a comprender cómo alcanzaron a reemplazarlos con esa rapidez. Todo se había reemplazado. Ahora teníamos que cantar la canción nacional, entonarla todos los días, etc. Al final mi mamá se cansó, me sacó de la escuelita en el 74 y me puso en un colegio mucho más grande pero igualmente facho, un colegio de monjas al que asistían puras mujeres hijas de militares. No había nada qué hacer, pertenecíamos a realidades distintas, a realidades contrapuestas o al menos desencontradas. El 11 de septiembre se celebraba y mis compañeras gritaban “libres” “libres”, conmemoraban este episodio tan abyecto, mientras que en mi casa, donde yo no preguntaba nada, se escondía gente. Mi hermana dice que a mí me mandaban a espiar por la ventana si se había estacionado algún auto, y según ella cumplía perfectamente bien la tarea. No preguntaba, pero entendía, poco a poco iba entendiendo. También tengo la imagen de mi mamá haciendo unas excavaciones en el jardín para esconder los libros de uno de mis hermanos. En el barrio de Vitacura los vecinos habíamos llegado más o menos al mismo tiempo, nos conocíamos desde el día uno y entonces uno cachaba las familias, dónde vivía cada quién. Pero no había realmente una amistad, al menos de mi parte. Por la ventana yo escuchaba los gritos de los niños, a quienes nunca veía, llamando a correr hasta la casa de la “Paulina”. O sea nos conocíamos así. Y al final, efectivamente, nos denunciaron. Por eso había siempre un auto afuera y por eso mis hermanos, salvo de vez en cuando, no se aparecían por la casa. Esto ocurrió gracias a que un vecino nos vino a avisar, nos dijo que nos habían denunciado, de manera que tuvimos tiempo para esconder cosas. Ese fue mi 11. Por suerte no nos pasó nada grave, aunque claro que perdimos a muchos amigos en el camino.
Paulina Mellado, académica de la Facultad de Artes