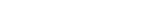"50 años, 50 voces" | Raúl Figueroa, funcionario
El martes 11 de septiembre de 1973 está para mí latente, y lo siento hasta el día de hoy como algo que me truncó la vida. Yo tenía dieciséis años, estudiaba en un liceo de Santiago centro, vivía en la periferia, cerca de Vespucio con Santa Rosa, y me trasladaba todos los días en un bus gratuito puesto por el gobierno de Salvador Allende. Eran varios los buses que cumplían con esa tarea, y recuerdo que yo me levantaba un par de horas antes para disfrutar del viaje. Recorríamos una buena parte de Vespucio, me bajaba en la Alameda y desayunaba en el comedor del antiguo edificio de la UNCTAD III un sándwich, una taza de leche y un pedazo de torta. Todo por una suma tan módica. De ahí me iba caminando hasta el liceo por la Alameda, que estaba toda rota porque en ese momento trabajaban en la construcción del Metro. El asunto es que esa mañana todo fue diferente: el bus no pasó nunca, me devolví a la casa, perdí el desayuno. Mi padre también trabajaba en Santiago centro; se movía en una motoneta y aquella mañana volvió temprano. Nos encontramos alrededor de las once, vimos y sentimos los aviones que a esa hora bombardeaban las antenas de radio y mi padre dijo que la mano venía muy dura. Tiempo más tarde salió un bando que prohibía estudiar a más de dos o tres cuadras del domicilio, así que me cambié de liceo, tuve que buscar uno en las cercanías y perdí a mis compañeros de entonces. Ahora tenía otros compañeros, que en tal caso habían sido exonerados igual que yo de los establecimientos donde estudiaban. Ahí empezó la represión, que conocí de cerca porque nuestra población era pobre y a las poblaciones pobres los militares no paraban de entrar. Nosotros sufrimos varios allanamientos: nos levantaban en la madrugada a punta de metralletas, y si teníamos más de diez años nos trasladaban a una cancha vacía estuviéramos o no vestidos. Ahí nos ordenaban en fila por apellidos, nos hacían bajar los pantalones o subir nuestras camisas para corroborar que no tuviéramos marcas o cicatrices. (Una cicatriz era suficiente para que apartaran del grupo a la persona que la llevaba). Mientras tanto en las casas daban vueltas las camas, manipulaban los cajones, dejaban todo hecho un desastre. Finalmente nos anotaban en un libro, y nos dejaban libres. A mí de estos allanamientos me tocaron tres o cuatro, así que me los conocía, sabía en qué consistían. Antes de eso usábamos el pelo largo, y un día fui a comprar pan y me detuvieron. Yo no entendía por qué me estaban deteniendo, pero cuando llegué a la comisaría vi que había pura gente con pelo largo. Debe ser por esto, me dije, y lo corroboré observando cómo de pronto un milico apareció con una tijera de podar y nos macheteó el pelo a todos. Era muy denigrante. Mis libros de Quimantú los perdí porque mis padres los quemaron. Y menos mal, porque en una ocasión, en la que tuve la mala ocurrencia de tomar sin permiso la motoneta de mi padre para llevar a mi hermana de tres años de paseo en el asiento de atrás, no entiendo cómo terminamos entrando al camarín de una cancha de la zona en la que había tres cuerpos acribillados a balazos. Mi hermanita vio eso y nunca más lo olvidó. Eso fue al principio, antes de que empezáramos a perder de a poco nuestro país. Lo desmembraron, lo expropiaron, lo vendieron, se lo repartieron. Perdimos la educación pública, la salud, los comedores populares, y no sé, no comprendo por qué a veces la gente no quiere aceptar que estas cosas pasaron. Antes teníamos textiles, teníamos producción nacional, teníamos un montón de cosas valiosas con las que ya no contamos. ¿Qué más puedo decir? Que nos despojaron, y que en mi caso esta sensación de despojo atravesó prácticamente la totalidad de la vida.
Raúl Figueroa, funcionario de la Facultad de Artes